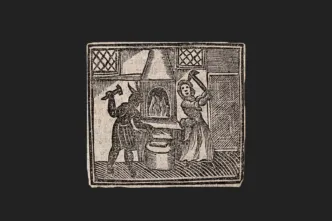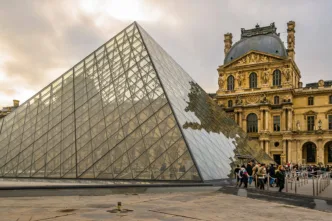Durante siglos, restos oscuros y pegajosos hallados en yacimientos arqueológicos de Europa apenas llamaban la atención. Eran simples fragmentos de alquitrán de abedul, utilizados como adhesivo por las comunidades prehistóricas del Neolítico. Pero lo que parecía un detalle menor se ha convertido en una de las pistas más reveladoras sobre la vida cotidiana de nuestros antepasados. Gracias a las últimas técnicas de análisis molecular, estos pequeños fragmentos están reescribiendo la historia de los primeros agricultores europeos.
Un nuevo estudio publicado en Proceedings of the Royal Society B ha revelado que ese alquitrán —masticado, aplicado y manipulado hace unos 6.000 años— no solo servía para pegar herramientas o sellar vasijas. Actuó también como cápsula del tiempo, conservando ADN humano, bacterias orales, restos de alimentos, compuestos vegetales y otras huellas del día a día neolítico con un nivel de detalle sin precedentes.
Más que pegamento: una herramienta multifunción
El alquitrán de abedul es uno de los materiales sintéticos más antiguos de la humanidad. Se obtenía calentando corteza de abedul en ausencia de oxígeno, en un proceso de destilación controlada que demuestra un conocimiento técnico sorprendente para una sociedad sin metalurgia ni escritura. Los restos analizados en esta investigación proceden de asentamientos del Neolítico ubicados en los alrededores de los Alpes, concretamente en antiguos pueblos lacustres que datan del 4300 al 3500 a.C.
Durante las excavaciones, los arqueólogos encontraron restos de alquitrán adheridos a cuchillas de piedra, a fragmentos de cerámica rota y también en forma de bultos sueltos, muchos de ellos con marcas visibles de dientes. Fue ahí donde empezó a gestarse una nueva hipótesis: ¿y si esas piezas masticadas conservaban más información de la que parecía?
ADN atrapado en resina
Con el avance de la arqueogenética, los investigadores decidieron analizar el ADN preservado en 30 fragmentos de alquitrán hallados en nueve yacimientos distintos. El resultado fue tan revelador como inesperado. En algunos casos, hasta un 40% del material genético extraído correspondía a ADN humano antiguo. También se detectaron microorganismos propios de la boca, como bacterias orales, además de ADN vegetal y animal. Todo ello conservado gracias a las propiedades impermeables y estables del alquitrán.
Estas piezas de resina, masticadas por hombres y mujeres neolíticos, se han convertido así en uno de los recursos más valiosos para entender cómo vivían, qué comían y cómo trabajaban las primeras sociedades agrícolas europeas. En muchos yacimientos, donde los restos óseos humanos se han degradado por completo, el alquitrán ha logrado conservar lo que los huesos no pudieron.
Uno de los hallazgos más interesantes es la identificación de restos de alimentos dentro de los fragmentos masticados. Se ha detectado ADN de cereales como trigo y cebada, legumbres como el guisante, y frutos como la avellana o el haya. También se han encontrado trazas de amapola y lino, lo que sugiere su uso en la dieta o como planta de cultivo habitual. Todo ello encaja con las evidencias arqueobotánicas ya conocidas de los pueblos lacustres alpinos.
En cuanto a los restos animales, la investigación reveló rastros de ADN de ovejas, jabalíes y peces de agua dulce. En algunos casos, estos residuos estaban asociados a herramientas de caza como puntas de flecha, lo que refuerza la hipótesis de que servían en actividades de caza y pesca. En cerámicas, en cambio, los restos animales podrían vincularse al almacenamiento o preparación de alimentos.
La composición química del alquitrán también ha aportado información relevante. Algunos fragmentos contenían resina de coníferas, posiblemente añadida para modificar las propiedades físicas del adhesivo: hacerlo más flexible, resistente o duradero. Esta mezcla de sustancias revela una comprensión empírica de los materiales y su comportamiento, algo propio de culturas técnicamente sofisticadas, aunque sin escritura ni fórmulas.
¿Quién masticaba el alquitrán?
La detección de ADN humano en los fragmentos permitió incluso identificar el sexo biológico de quienes los habían mordido. Se han encontrado muestras con restos de mujeres, hombres y, en algunos casos, de más de un individuo por fragmento, lo que sugiere que estos objetos circulaban y eran compartidos dentro de la comunidad.
Los investigadores encontraron diferencias según el uso del alquitrán: las piezas adheridas a cerámica, por ejemplo, estaban vinculadas mayoritariamente a ADN femenino, mientras que las de herramientas de caza eran mayoritariamente masculinas. Aunque la muestra es pequeña para extraer conclusiones definitivas, apunta a una posible división del trabajo por sexo, un debate abierto desde hace décadas en la arqueología prehistórica.
Además, el hecho de que algunas piezas fueran masticadas por varias personas refuerza la hipótesis de que el alquitrán no se usaba únicamente como adhesivo. Podría haber tenido también funciones sociales, higiénicas o incluso medicinales. Se sabe que la resina de abedul tiene propiedades antimicrobianas naturales, lo que podría explicar su uso para limpiar la boca, aliviar el dolor dental o simplemente como hábito de masticación.
Una cápsula del tiempo orgánica
Lo más sorprendente de este descubrimiento no es solo lo que ha revelado, sino cómo lo ha hecho. El alquitrán de abedul ha demostrado ser una cápsula de información biológica extraordinariamente eficaz. Mientras que los huesos, la madera o el cuero se degradan con facilidad, la resina ha protegido durante milenios fragmentos invisibles de ADN, bacterias, proteínas y grasas.
Y no hablamos de una tumba o un templo monumental, sino de simples bultos de resina masticados y arrojados al suelo. Lo cotidiano se convierte, así, en fuente de conocimiento. Pequeños gestos como reparar una vasija o morder una bolita de alquitrán nos acercan a las personas que vivieron en esa Europa lejana, cuando la agricultura comenzaba a transformar para siempre la vida humana.
Lo que queda por descubrir
Este estudio es solo el comienzo. Los investigadores creen que hay cientos de fragmentos similares aún por analizar en colecciones arqueológicas de toda Europa. Con las técnicas actuales, incluso un pequeño resto puede ofrecer datos sobre genética, dieta, tecnología, roles sociales y salud bucal. Además, el uso del alquitrán podría extenderse a contextos rituales o simbólicos, todavía poco comprendidos.
En un tiempo en el que apenas se han hallado tumbas de estas comunidades, el alquitrán masticado se ha convertido en el mejor testimonio directo de sus protagonistas. No solo sabemos qué hacían, sino también quiénes eran. Y todo gracias a un pegote negro que, hasta hace poco, nadie imaginaba que hablaría.
Referencias
- White, A. E., Koch, T. J., Jensen, T. Z. T., Niemann, J., Pedersen, M. W., Søtofte, M. B., … Schroeder, H. (2025). Ancient DNA and biomarkers from artefacts: insights into technology and cultural practices in Neolithic Europe. Proceedings. Biological Sciences, 292(2057). DOI:10.1098/rspb.2025.0092