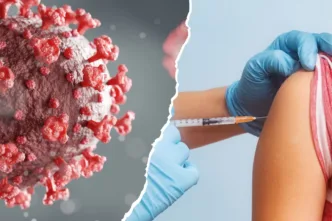En 1950, un niño nacido en cualquier rincón del planeta tenía una esperanza de vida de menos de 50 años. Hoy, esa cifra supera los 73 años de media, y las mujeres alcanzan casi los 76. Sin embargo, bajo esa aparente victoria del progreso sanitario se esconde una tendencia inquietante: las muertes entre adolescentes y adultos jóvenes están aumentando en amplias zonas del mundo, sobre todo en América del Norte, América Latina y África subsahariana.
Así lo revela el Global Burden of Disease Study 2023, el monumental estudio demográfico publicado por The Lancet y elaborado por el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington. Con datos procedentes de más de 24.000 fuentes —desde registros civiles hasta encuestas sanitarias y censos—, el trabajo ofrece una fotografía inédita del estado de la salud global entre 1950 y 2023. Y el retrato es tan revelador como contradictorio: mientras el mundo envejece y muere menos, los más jóvenes parecen vivir en un planeta cada vez más hostil.
El triunfo incompleto de la longevidad
El informe confirma un logro histórico: la tasa de mortalidad mundial se ha reducido un 67% desde mediados del siglo XX. Cada país del planeta ha experimentado una mejora, incluso los más pobres, gracias al avance de las vacunas, la reducción del hambre y la expansión —aunque desigual— de los sistemas de salud.
Hoy mueren 60 millones de personas al año, una cifra que puede parecer desalentadora, pero que en proporción a la población global representa un salto enorme respecto a generaciones pasadas. En 1950, la humanidad era más joven y pequeña; ahora, con 8.000 millones de habitantes y un creciente número de ancianos, el aumento absoluto de fallecimientos refleja sobre todo el envejecimiento del planeta.
La esperanza de vida global se ha disparado más de 20 años en siete décadas, alcanzando niveles nunca vistos. En los países más ricos ronda los 83 años, mientras que en África subsahariana apenas supera los 62. Esta brecha, que parecía haberse reducido en los 2000, vuelve a ampliarse tras la pandemia y los recortes en cooperación internacional, advierten los autores del estudio.
La COVID-19 supuso un retroceso momentáneo, pero los datos más recientes confirman que el mundo ha recuperado la tendencia ascendente: en 2023, la esperanza de vida global volvió prácticamente a los niveles previos a la crisis sanitaria.
Vacunas: la revolución silenciosa que sostiene la vida moderna
Detrás de las curvas que muestran el descenso de la mortalidad global, hay un héroe silencioso que apenas aparece en los titulares: las vacunas. El Global Burden of Disease Study 2023 confirma lo que los epidemiólogos vienen señalando desde hace décadas: la inmunización sistemática ha sido uno de los pilares más poderosos para alargar la vida humana y reducir las desigualdades sanitarias.
El impacto es especialmente visible en la infancia. Desde 1950, la mortalidad de menores de cinco años se ha desplomado, y el informe atribuye buena parte de ese éxito a la vacunación. Solo entre 2011 y 2023, la mortalidad infantil cayó un 68% en Asia oriental, impulsada por campañas masivas contra la difteria, la poliomielitis, el sarampión y la tos ferina. En conjunto, los fallecimientos en menores de cinco años pasaron de más de 17 millones en los años cincuenta a 4,67 millones en 2023, el registro más bajo de la historia moderna.
La evidencia se repite en cada región. En el sur de Asia, los programas de inmunización combinados con mejoras en la nutrición y la atención neonatal redujeron las muertes infantiles a la mitad desde 1990. Durante más de dos décadas, América Latina logró coberturas vacunales superiores al 90 % que eliminaron el sarampión y la rubéola como enfermedades endémicas, aunque en los últimos años algunos países han sufrido retrocesos y nuevos brotes. En contraste, África subsahariana, donde los sistemas de salud siguen fragmentados y la cobertura vacunal ronda el 70% en algunos países, continúa registrando tasas de mortalidad infantil hasta siete veces superiores a las de Europa o Japón.
El GBD 2023 también traza el vínculo entre las vacunas y la caída de las enfermedades infecciosas. Desde 1990, las muertes por sarampión y tétanos neonatal se redujeron en más del 90%; las de tuberculosis bajaron un 42% desde 2010, y las de enfermedades diarreicas se han dividido por dos. Los autores subrayan que estos descensos no son casuales: se deben a las décadas de inversión internacional en inmunización y vigilancia epidemiológica, y a la expansión de la red COVAX y la Gavi Alliance, que han permitido vacunar a cientos de millones de personas en países de ingresos bajos.
El estudio también resalta un dato menos visible pero crucial: las vacunas maternas y neonatales han reducido de forma sostenida las muertes durante el parto y el primer mes de vida, un periodo que sigue concentrando casi un tercio de todas las muertes infantiles. La combinación de vacunación, suplementos nutricionales y control prenatal ha reducido las muertes por tétanos neonatal a niveles históricos, especialmente en Asia meridional.
En paralelo, la vacunación frente al virus del papiloma humano (VPH) y la hepatitis B empieza a modificar el mapa de los cánceres prevenibles. Los países que introdujeron de forma temprana estas vacunas —como Australia, el Reino Unido o Ruanda— ya muestran caídas apreciables en la incidencia de cáncer de cuello uterino y de hígado, respectivamente, aunque el informe advierte que la cobertura global aún es desigual: menos de la mitad de las niñas del mundo reciben la vacuna del VPH en edad escolar.
La pandemia de COVID-19, por su parte, fue una demostración a escala planetaria de lo que la ciencia puede lograr cuando la inmunización se convierte en prioridad mundial. Entre 2020 y 2021, el virus hizo caer la esperanza de vida global en casi dos años, pero la introducción masiva de vacunas en 2022 revirtió esa tendencia. Para 2023, la esperanza de vida había vuelto prácticamente a los niveles previos a la pandemia, y la COVID-19, que fue la primera causa de muerte en 2021, había caído al puesto 20. El estudio señala que las campañas de vacunación, junto con la inmunidad natural y la mejora de los tratamientos, evitaron millones de muertes adicionales, aunque su distribución fue profundamente desigual: mientras los países ricos aplicaban terceras y cuartas dosis, gran parte de África aún esperaba las primeras.
El GBD 2023 advierte que esa brecha vacunal tiene consecuencias duraderas. Los países que quedaron rezagados durante la pandemia sufrieron también interrupciones en otros programas esenciales —como las vacunas infantiles rutinarias—, lo que ha permitido el resurgir de enfermedades que parecían controladas, entre ellas el sarampión y la poliomielitis.
Los investigadores son tajantes: si las vacunas clásicas explican una buena parte del aumento global de la esperanza de vida, las nuevas vacunas podrían definir las próximas décadas. Entre las más prometedoras, el informe destaca los avances contra la malaria, las infecciones respiratorias y ciertos tipos de cáncer vinculados a virus. En países de ingresos bajos, el reto no es solo científico sino logístico: mantener cadenas de frío, personal sanitario y financiación estable.
La advertencia final es política. El comunicado del IHME, que acompaña al estudio, denuncia que los recortes en cooperación internacional amenazan con “deshacer décadas de progreso” en inmunización. Muchos países dependen de los fondos globales para sostener sus programas de vacunación, y sin ellos “la brecha sanitaria se ampliará inevitablemente”. En un mundo donde la mitad de la carga de enfermedad sigue siendo prevenible, el mensaje suena casi obvio: cada vacuna no aplicada es una vida en riesgo.
La generación en riesgo: por qué los jóvenes mueren más
La sorpresa llega cuando los investigadores analizan la mortalidad por edades. En lugar de continuar descendiendo, las muertes entre adolescentes y adultos jóvenes (de 15 a 39 años) han repuntado en regiones donde, teóricamente, las condiciones de vida son más favorables.
En América del Norte, los fallecimientos en este grupo aumentaron hasta un 50% en la última década, impulsados por el consumo de drogas, alcohol y un incremento alarmante de los suicidios. La llamada “epidemia silenciosa” de la salud mental se ha convertido en una de las principales causas de muerte en jóvenes estadounidenses y canadienses.
En América Latina, el patrón es similar, aunque con matices: a la violencia urbana y el narcotráfico se suman el desempleo juvenil y el deterioro de los servicios sanitarios tras la pandemia.
Mientras tanto, en África subsahariana, los jóvenes mueren sobre todo por causas evitables: tuberculosis, malaria, infecciones respiratorias, accidentes de tráfico y complicaciones del embarazo. El estudio muestra que la mortalidad de mujeres de entre 15 y 29 años en esta región es un 61% más alta de lo que se había calculado hasta ahora.
“Las generaciones más jóvenes están pagando el precio de un mundo más desigual, más tóxico y más estresante”, explica el informe. La globalización ha extendido la obesidad, la contaminación y las adicciones tan rápido como los teléfonos móviles, pero no así la atención médica o la salud mental.
El nuevo mapa de las causas de muerte
En 2023, el panorama de la mortalidad global ha cambiado por completo. Las enfermedades infecciosas, que durante siglos fueron las principales asesinas de la humanidad, ceden terreno a las enfermedades no transmisibles (ENT): cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes, demencias y cánceres.
Las ENT representan dos tercios de las muertes mundiales, y su peso no deja de crecer incluso en países de ingresos bajos. El informe confirma que las dolencias ligadas al estilo de vida —mala alimentación, sedentarismo, tabaco y contaminación— están ganando terreno en lugares donde hace apenas una generación la malaria o el VIH eran los grandes enemigos.
La lista de los principales riesgos modificables resume los desafíos del siglo XXI: hipertensión, obesidad, glucosa alta, contaminación por partículas finas, colesterol elevado y consumo de tabaco y drogas. Según los cálculos del IHME, la mitad de la carga global de enfermedad podría evitarse si se actuara sobre esos 88 factores.
Pero el problema no se limita al cuerpo. Los trastornos mentales se han disparado: los casos de ansiedad han aumentado un 63% y los de depresión un 26% desde 1990. Los investigadores asocian este fenómeno a la precariedad económica, la violencia, la soledad y los efectos colaterales del cambio climático.
Las heridas invisibles de la desigualdad
A pesar de los avances médicos, el estudio muestra que el lugar de nacimiento sigue siendo el mayor determinante de la salud. En el África subsahariana, una niña recién nacida puede vivir 20 años menos que una en Japón o España. Y la brecha no se explica solo por el acceso a hospitales, sino también por factores ambientales, educativos y sociales.
El calentamiento global está agravando estas desigualdades. En el Sahel, el aumento de las temperaturas y las sequías multiplica los riesgos de desnutrición y desplazamientos forzosos. Las muertes por exposición al calor extremo, aún subestimadas, comienzan a figurar en los registros sanitarios de África, Asia y América Latina.
La contaminación del aire, especialmente por partículas finas (PM2.5), se consolida como el segundo mayor riesgo para la salud global. Las zonas más afectadas son Asia del Sur y el norte de África, donde las ciudades respiran aire hasta diez veces más sucio que el límite recomendado por la OMS.
El plomo, un tóxico que muchos creían erradicado, reaparece como un asesino silencioso. Aunque la gasolina con plomo se eliminó hace décadas, su presencia persiste en el suelo, el agua y algunos utensilios domésticos, y el informe establece una relación directa entre la exposición al plomo y las enfermedades cardiovasculares.
El futuro que ya empezó
Los autores del estudio advierten que el progreso sanitario corre peligro si los gobiernos no reorientan sus políticas hacia los jóvenes y la prevención. Tras décadas centradas en reducir la mortalidad infantil, los sistemas de salud deberán ahora mirar hacia los adolescentes y adultos jóvenes, el grupo más olvidado por las políticas públicas.
El mensaje de fondo es claro: la humanidad ha aprendido a vivir más, pero no necesariamente mejor. Las enfermedades de la abundancia —la obesidad, el estrés, las adicciones— reemplazan a las de la pobreza, mientras que los más vulnerables siguen muriendo por falta de acceso a lo básico.
El Global Burden of Disease 2023 es, en última instancia, un espejo de nuestras prioridades. Refleja el éxito de la ciencia, pero también la fragilidad de un progreso que deja atrás a millones. Si el siglo XX fue el de la lucha contra las infecciones, el XXI será el de la lucha por la equidad sanitaria y la salud mental.
Y aunque el mundo nunca había vivido tanto, la pregunta es si sabrá vivir mejor.
Referencias
- Global age-sex-specific all-cause mortality and life expectancy estimates for 204 countries and territories and 660 subnational locations, 1950–2023: a demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 2023. Schumacher, Austin E et al. The Lancet, Volume 0, Issue 0